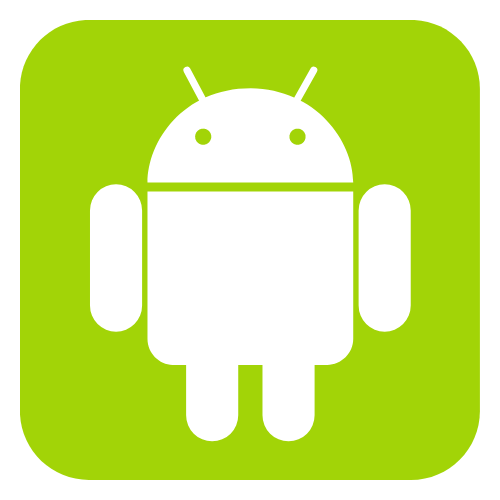Esta es la maravillosa de historia de una mujer que anduvo en búsqueda espiritual de calmar su dolor y vacío espiritual y que en el camino pasó por muchas experiencias tristes, pero al final logro encontrar lo que necesitaba en los brazos del Señor.

Increíblemente, el Padre Santo le hizo vivir experiencias que la hicieron sentirse más cerca a Él y a estar segura de haber encontrado el camino del bien.
Me crié como episcopaliana, en Nueva York, en los años 60 y 70, y fui a una escuela episcopaliana con servicios regulares de capilla y misa semanal. Pero no recibí prácticamente ningún catecismo, y cuando tomé un curso sobre la Biblia en mi escuela secundaria secular, leí las primeras páginas del Génesis y concluí: Si esto es en lo que se basa, olvídalo.
Después vinieron todo tipo de experimentos: astrología, budismo, New Age, autoayuda. Uno de los motores de mi búsqueda era que no quería, desesperadamente, acabar siendo materialista, así que las constelaciones y los cuentos de la Iluminación me daban un rayo de esperanza. Pero también, mi familia era caótica y sufría, y yo, la hija menor, había observado todo su dolor.
De pequeña leí muchos libros sobre magia y, con el tiempo, mi anhelo de poderes mágicos se transformó en una búsqueda de la técnica más adecuada. De alguna manera, encontraría la forma de eliminar el dolor de ser un ser humano.

Me casé, me mudé primero a Londres y luego a Milán. Mi marido me dejó dos años después de que naciera nuestro hijo. La vida se volvía más desordenada, y aun así, yo intentaba ordenarla. Al final de la calle había una iglesia anglicana; iba de vez en cuando y me sorprendía a mí misma gritando en mi cabeza durante la liturgia, viviendo una versión de la rivalidad entre hermanos (¿cómo es que Él es el único hijo nacido?) Sin embargo, había momentos en los que las lágrimas fluían, especialmente cuando cantaba himnos, y sabía que esas lágrimas tenían algún significado.
Después de décadas de búsqueda, llené dos enormes bolsas de Ikea con todos mis libros espirituales y de autoayuda y los bajé al sótano para esperar el bazar de Navidad de la iglesia anglicana -el único lugar donde podía donar libros en inglés-, para el que todavía faltaba un año. Estaba harta de pensar que había encontrado la respuesta, para luego volver a decepcionarme. La vida seguía siendo un desastre.
Fue un año interesante. Tuve un hombro congelado y casi no pude salir de casa por el dolor. Todos mis libros estaban en el sótano. Durante seis obsesivos meses, pinté una sola col (soy una artista que va y viene), mientras escuchaba viejas grabaciones de U.G. Krishnamurti, un maestro indio cuya misión era desencantar a los buscadores de la iluminación, especialmente a los occidentales engañados por un gurú u otro. Fue una especie de tornado que atravesó mi vida. Después, no quedaba mucho.
Un buen vacío para que el Espíritu Santo lo llene
Hacia finales de octubre, bajé al sótano a buscar mis libros para el bazar. Un par de libros de Bernadette Roberts, antigua carmelita descalza, sobresalían de una de las bolsas. Por alguna razón, los saqué antes de llevar los demás a la iglesia. Eran los únicos que pensé que podrían haber sobrevivido al tornado.
No eran de fácil lectura, pero no podía dejarlos. Durante el mes siguiente, eso fue todo lo que hice: leer esos libros e investigar sobre la muerte de Corey Monteith, la estrella de 32 años del programa de televisión Glee, que había muerto el verano anterior por una sobredosis de drogas. Cada vez que leía algo en el libro sobre la «última herencia» -las noticias eran muy buenas- me preguntaba por la familia del actor, los buscaba en Google para ver si eran católicos, si conocían la buena noticia. Y luego me preguntaba qué diablos estaba haciendo, si me había convertido en una de esas personas que «acechan» a los famosos muertos.
A primera hora de la tarde del 19 de diciembre, terminé el segundo libro. Estaba físicamente agotada y me eché una siesta. Cuando me desperté, había un mensaje en mi ordenador diciéndome que llamara a casa. Fue entonces cuando me enteré de que mi sobrino, el hijo mayor de mi hermana mayor y mi ahijado, había saltado del tejado del edificio de Brooklyn donde vivían sus padres y mi madre. Él llevaba mucho tiempo luchando contra la depresión y sin que yo lo supiera, él había hecho un intento de suicidio un mes antes, justo en el momento en que empecé a leer a Roberts. Como Corey Monteith, mi sobrino, tenía 32 años cuando murió.
En otras palabras, no había estado leyendo esos libros para la familia del actor; los había estado leyendo para nosotros.
Realmente me maravilla Dios. Tuvo que hacer algunas cosas complicadas para que le prestara atención. Congelar mi hombro para que me quedara quieta el tiempo suficiente para que el «anti gurú» me desordenara la cabeza y consiguiera despejar mis estanterías… Asegurarse de que los dos libros de la carmelita descalza estuvieran visibles en la parte superior de la bolsa…
Cronometrarlo para que los sacara del sótano justo cuando mi sobrino estaba haciendo su primer intento... Y de nuevo para que yo pasara las páginas al ritmo adecuado para terminar el día que » lo consiguiera».. Hacerme consciente de la sobredosis del actor al mismo tiempo que empezaba a leer (cuatro meses después de su muerte real)…
Elegir a ese actor en particular, por su edad y su lucha con la fama (mi sobrino había sido un escritor de éxito moderado, y le había pesado mucho), para que en el día más terrible de mi vida, todas estas cosas se juntaran en una tormenta perfecta, y no tuviera más remedio que prestar atención a, de todas las cosas, la Iglesia católica.
La muerte de mi sobrino fue un desastre que no pude solucionar. Por primera vez, ni siquiera lo intenté. El dolor de mi hermana y mi cuñado era demasiado grande, y mi sobrino había estado casado, con un hijo de dos años. Mi propio divorcio había sido una fuente de profundo dolor, y había dejado a nuestro hijo marcado. Pero aun así, siempre intentaba entenderlo o reformularlo, convertir a alguien en el malo, o intentar perdonar.
Mientras que el suicidio deja preguntas sin respuesta; no había nada que hacer más que aceptar mi propia impotencia absoluta. Muy pronto empezaron a aparecerme imágenes de Jesús en la cruz. Quizá fuera porque la muerte de mi sobrino también fue físicamente violenta, pero cerraba los ojos y ahí estaba mi sobrino, destrozado en la acera. Luego estaría Jesús, colgado de la cruz. Por primera vez, la crucifixión tenía sentido. Estábamos viviendo nuestra propia versión.
Al verano siguiente, estaba visitando a mi madre en la costa de Nueva Inglaterra y empecé a ir con mi segundo marido, un católico cuna, a misa. En los libros de la antigua Carmelita Descalza habían varias declaraciones acerca de la Eucaristía que la llevaba a pasar por momentos difíciles, y yo le creí. Sabía que quería «eso», sea lo que sea.
La parroquia a la que asistí no fue particularmente inspiradora. Mala música y todo lo demás. Pero significaba algo para mí tener que sentarme en la Eucaristía y presenciar esa larga fila de personas que la recibían. Oí al sacerdote repetir las palabras Cuerpo de Cristo una y otra vez, y comprendí, visceralmente, que no sólo estaba hablando de la Hostia, sino también de cada persona que la recibió, y de la congregación en su conjunto. Incluyéndome a mí.
Y ahora, a pesar del hecho de que no pude recibir, la transformación de las personas que lo hicieron, en tabernáculos vivos, fue suficiente para mí. De hecho, me sentí profundamente parte de todo esto.
Al final del verano, un amigo accedió a escuchar en silencio al otro lado del teléfono mientras yo soltaba mis barbaridades, todo lo que amaba y odiaba del catolicismo; accedió a decir, cuando terminara, «he oído cada palabra que has dicho», y que colgaríamos sin más discusión. No recuerdo lo que dije (probablemente gran parte de lo que he escrito aquí), pero sí recuerdo haber escuchado esa frase, y haberla creído. Colgué el teléfono y rompí a llorar.
Sabía que tenía que llegar a la playa, así que bajé a tropezones por el camino, llorando todo el tiempo, y cuando estuve a salvo, me puse bajo el cielo y tuve mi primera (y, hasta ahora, única) experiencia tangible de la presencia de Dios. Con esto no quiero decir que viera algo (tampoco me permití mirar hacia arriba). Más bien, supe que la Presencia había escuchado cada palabra que yo había dicho, y que me amaba perfectamente, sin exigirme nada, que no me amaría ni un ápice menos si no me unía a la Iglesia.
Pero también sabía que, como era totalmente libre de no hacerlo, no podía dejar de hacerlo. Esta es la idea que tengo del libre albedrío: una vez que experimentas realmente el amor de Dios, no tienes más remedio que decir que sí. Es paradójico, pero sospecho que el verdadero amor siempre es así.
De vuelta a Milán, fui a la misa en la Basílica de San Eustorgio, y después le dije al sacerdote que estaba pensando en convertirme. Concertamos una cita para hablar, y tras comprobar que mi primer matrimonio no sería considerado válido por la Iglesia, le conté mi historia, incluida la de la cruz. «¿Qué significa el Crucifijo para ti?», me preguntó. «El sufrimiento», respondí. Dijo que eso era cierto, pero que significaba mucho más que el sufrimiento; significaba el Amor.
Instintivamente, supe que decía la verdad, pero también que no estaba preparada. Había tardado más de 50 años en llegar al punto en el que no intentaba provocar el fin del sufrimiento, y no quería pretender estar en un lugar en el que no lo estaba. El amor tendría que esperar.
Comencé mi preparación para la Confirmación, reuniéndome con este sacerdote una vez al mes para hablar. En Italia no hay RCIA -todo el mundo ya es católico o no lo es- y creo que él asumió que, como episcopaliana/anglicana (había vuelto a la iglesia anglicana local en los meses posteriores a la muerte de mi sobrino), sabía mucho más de lo que sabía.
En otras palabras, no fui exactamente catequizada, pero sí recibí mucha amabilidad y, como las misas eran gloriosas en esa basílica, una fuerte dosis de la belleza que, en sí misma, convierte a un nivel muy profundo.
¡Esto ha demostrado ser muy cierto!
Eso fue en 2015, y desde entonces, me he dedicado a ponerme al día en la catequesis y en la Biblia, y a asimilar las enseñanzas sociales de la Iglesia. ¡Qué educación! Vine por la Eucaristía, y nunca me ha defraudado, pero el resto ha sido sorprendentemente rico. Muchas veces me encontré de nuevo en la cruz, negándome a ponerme del lado de los liberales entre los que había crecido, y cuyas opiniones siempre había repetido como un loro, o del lado del Magisterio.
Sabía que, como católica, debía estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, pero quería estar realmente de acuerdo, no simplemente repetir como un loro. Así que me obligué a seguir y a profundizar, me obligué a ver vídeos sobre el aborto y a enfrentarme a mi propio pecado sexual y al dolor que me había causado a mí y a las personas que amaba. Puede que mi divorcio no se interpusiera en mi conversión, pero sabía perfectamente que había devastado a mi hijo.
Siempre, llegué a estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, a verlas, finalmente, como amor encarnado. Y espero no haber perdido mi compasión por aquellos que luchan más allá del alcance de la Iglesia, que no pueden verlo así. La vida en el planeta Tierra es dura, un gran desorden. Ni siquiera la Iglesia puede limpiarlo todo. Un sacerdote me dijo que rociara todas las enseñanzas de la Iglesia con amor, como si de un gran salero se tratara. Es un católico muy comprometido, pero todos necesitamos luchar con nuestro fariseo interior.
Mi sensación, ahora, es que acabo de empezar. A veces digo que es como entrar en la mayor biblioteca del mundo, sentarse junto a la primera estantería y sacar un libro. Cuanto más leo, más percibo la inmensidad de la sala en la que me encuentro, los kilómetros de letra impresa que nunca veré.
Poco a poco voy comprendiendo también que, como intentó decirme mi sacerdote italiano, la muerte de Cristo fue el mayor acto de amor de la historia de la creación. Pero también, que tenía razón al no huir de mi propio sufrimiento. Porque están conectados, total y misteriosamente conectados. Podría leer todos los libros de esa biblioteca y pensar que lo había entendido, pero sólo cuando la vida te clava en tu propia cruz, cuando no puedes liberarte, captas el soplo del misterio.
Cerca de la fecha de mi confirmación, mi hermana me llamó y me dijo que, entre que llevaba su negocio y ayudaba a criar a su nieto, no podía cuidar de nuestra madre, que entonces tenía 92 años; si ¿podría considerar la posibilidad de volver a casa? Mi hijo estaba a punto de irse a la universidad, mi marido estaba dispuesto, y entonces regresé a Brooklyn, al apartamento que mi hermana y su marido estaban encantados de darme, el último en el que había vivido mi sobrino, al otro lado del pasillo del apartamento de mi madre.
Durante los dos años siguientes, asumí su cuidado a tiempo completo. Estaba destrozada físicamente, pero era muy aguda. Pasábamos horas interminables hablando, sobre todo de catolicismo. Ella había pasado por un largo periodo de sequía en lo que respecta a la fe, y mi nuevo fervor fue una verdadera inyección de ánimo. Pero también compartimos el tipo de intimidad física que se produce cuando una persona depende totalmente de otra, y esto fue una experiencia vivida del sufrimiento que es el amor.
Los sacrificios fueron por ambas partes. Ella tuvo que renunciar a su dignidad y yo a mi libertad. A veces, cuando se sentía mal por esto, yo bromeaba diciendo que me estaba enseñando a ser una «buena católica», y ella se reía y aceptaba más o menos la humillación más reciente. Algunos momentos eran, como el lavado de pies, totalmente mundanos y totalmente trascendentes. Eran, creo, los momentos en los que no había más remedio que superarse.
Al final, su sufrimiento era casi insoportable. Dos veces miró a lo lejos y dijo: «¿Quiénes son?» y «Ya están aquí».
Estábamos juntas y solas en medio de su última noche. Me había acostado en su sillón reclinable, y luego (como siempre creeré), despertada por los ángeles, había sabido ir hacia ella. Su agonía había llegado a su fin; estaba en ese momento de transfiguración, todavía aquí, pero también no, serena y resplandeciente de una luz interior. Me arrodillé junto a su cama y recé el Padre Nuestro, el Ave María y la Coronilla de la Divina Misericordia, sin saber que Jesús había dicho a Santa Faustina que cuando se reza la Coronilla en el lecho de muerte, la ira de Dios se aplaca y el «alma se envuelve en una misericordia insondable».
Nombré a todos los miembros de su familia, tanto a los más cercanos como a los más lejanos, y le dije que la queríamos y que había sido una madre, una abuela, una hija, una hermana, una tía y una amiga maravillosa. Y también le dije lo feliz que estaba de ser católica, le agradecí que me hubiera bautizado y llevado a la iglesia, por haber plantado esas primeras semillas que durante tanto tiempo parecieron no echar raíces.
Y luego le di las gracias de nuevo, por haberme enseñado en esos dos años a ser una buena católica. Esta vez, no estaba bromeando; y sé que ella también lo escuchó. Su respiración era tan tranquila que tardé en saber que había cesado. Finalmente, llamé a la asistente. Ella bajó la sábana y vimos cómo el pulso de mi madre iba por última vez desde la muñeca hasta la mitad del antebrazo, y allí vimos que se detenía.
La auxiliar me mostró su teléfono móvil: 3:02. Sabía que Santa Faustina había dicho que había que rezar la coronilla a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana, y cuando vi la hora, fue como si me dieran un gran y glorioso SÍ. «¡Lo has conseguido!» le dije.
Y así, el catolicismo ha sido el puente, desde mi mayor sufrimiento hasta mi mayor alegría. Y eso, por supuesto, es el misterio de la Cruz.
Fuente: CHNetwork